Opinión
Más artículos de Enrique Álvarez
- Un papa pobre o un pobre papa
- Santander, 2050
- Bienaventurados los vagos
- Mirando hacia atrás con dolo
- Menéndez Pelayo, sólo un nombre
- Una Iglesia que hiela el corazón
- Cuando las mujeres gobernaban el mundo
- La ira que vendrá
- Cultura: las ideas claras
- La indecencia intelectual
- Garabandal, ante las nuevas normas vaticanas sobre apariciones
- Cuando nadie quiere ser cura
- Una paradoja de nuestro tiempo
- Hijos pródigos, regresad
- Tienen ojos y no ven
- El calentamiento global llega a la Iglesia
- Tres mujeres de azul
- Unamuno estaba equivocado
- Doña Quijota de la Mancha
















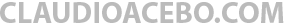
Monólogo interior de Pedro S.
Soy consciente de mis flaquezas y limitaciones, pero soy aún más consciente de la misión que me ha tocado cumplir, misión dificilísima, sembrada de escollos, de minas y de trampas mortales. No soy un héroe, pero sé que me ampara la fuerza de la razón. La razón es el progreso, y el progreso no sólo es necesario, el progreso es la verdad, la única verdad. Por ella, por defender el avance de la Historia, merece la pena todo: que te insulten, que te calumnien, a ti y a los tuyos; que te hagan tragar sapos y culebras, sapos mediáticos cada mañana; merece la pena hasta que te tengan por el mayor mentiroso de España. ¡Me la suda! Mi misión es más importante que mi honor. No me importa el honor sino mi dignidad, la dignidad del progreso, la razón de la izquierda, la verdad necesaria. Y mi conciencia es eso mismo: sentir que sirvo a esa única verdad.
O quizá sí soy un héroe, qué coño. ¿Quién tiene los bemoles que yo tengo? ¿Quién tiene el olfato y el tacto y el oído y el gusto y el ojo político que yo tengo? ¿Quién tiene el estómago mío? ¿Quién mi paciencia para lidiar en mi partido con tanta pájara, tanto petardo, tanto tocacojones, sin que nadie me achante? ¿Y, fuera de mi partido, quién, quién, ¡quién! se enfrenta como yo al fascismo, quién frena, confunde y hace desesperar a la derecha y la ultraderecha como sólo yo?
Pero soy más que un héroe. Por raro que suene, soy también un patriota. Porque yo defiendo a este país, yo defiendo de veras a España. Mejor dicho, yo defiendo a los españoles. Y los defiendo precisamente de España, de esa España negra, opresiva, nacionalcatólica, inquisitorial, esa España de caciques, corruptos, capitostes, capellanes, camándulas, camaleones y valle-caidistas. Esa España que nunca muere del todo, que siempre está ahí, dispuesta a camelar al pueblo, a robarle su pan y su libertad.
Soy un patriota, sí, y soy también un visionario, incluso un soñador. Tengo algo de profeta y de mago. Y no lo digo precisamente porque haya en mí persona ápice alguno de religión o de superchería, sino porque yo atisbo, aun en los días más oscuros de mi mandato, el mañana de los pueblos, el futuro esperanzado de la humanidad y de nuestra península. Yo también puedo decir aquello de “I have a dream”, tengo un sueño, y ese sueño es una Iberia plurilingüe, inclusiva e igual, una armonía de repúblicas donde convivan fraternalmente las regiones con historia y lengua y las regiones sin historia ni lengua. Una península que ya no sea una piel de toro sino una piel de vaca o de manatí. Un faro de paz, de restitución, de Desconquista, que la hermane por añadidura con los pueblos de ultramar, perdón de allende-mar, vindicados al fin de aquel horror y genocidio que les infligimos y que tuvo por nombre el Descubrimiento.
Ay, pero el tiempo vuela y mi “daydream” se desvanece por momentos. Julio de 2025 llegará muy rápido y el poder del oscurantismo amenaza la mayoría absoluta de que hoy gozamos los antifranquistas. Tezanos me dice que no lo vamos a tener tan mal, si Trumputin sigue apretando y las dos derechas persisten en odiarse. Pero yo me fío poco de Tezanos, me fío de él todavía menos que toda la patulea de la oposición. Yo sólo me fío de mi estrella, que es el ángel (con perdón) de la Historia que siempre favorece a los guías del Progreso. Claro que mi estrella no puede hacer que el tiempo se detenga. Pero sí puede hacer que me conceda un año más, o acaso dos o tres; puede ocurrir que suceda algo que justifique e incluso haga necesaria la prórroga de la legislatura, como ha justificado la prórroga de los Presupuestos. Porque para ello sí que existe alguien, un hombre casi todopoderoso, que me ha de ayudar eficazmente. No es un dios, pero sí un verdadero mago, un jurista mágico, un alquimista de la justicia. Yo creo en él, yes I said Yes I Will Yes.
Corazón de Cándido Conde, en vos confío.