Opinión
Más artículos de Enrique Álvarez
- Cervantes responde a Amenábar
- ¿Es ésta mi Iglesia?
- Una identidad cultural para Santander
- La inverecundia
- Monólogo interior de Pedro S.
- Un papa pobre o un pobre papa
- Bienaventurados los vagos
- Mirando hacia atrás con dolo
- Menéndez Pelayo, sólo un nombre
- Una Iglesia que hiela el corazón
- Cuando las mujeres gobernaban el mundo
- La ira que vendrá
- Cultura: las ideas claras
- La indecencia intelectual
- Garabandal, ante las nuevas normas vaticanas sobre apariciones
- Cuando nadie quiere ser cura
- Una paradoja de nuestro tiempo
- Hijos pródigos, regresad
- Tienen ojos y no ven


















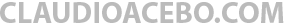
Santander, 2050
Santander cambia poco. Se lo oí de niño a gente sabia: esta ciudad es siempre igual a sí misma, y ahora que he vuelto a pasar en ella unos días, después de un decenio de ausencia, compruebo que es así.
Ahí está la Bahía, y voy a permitirme una exageración: no es que siga siendo una de las más bellas del mundo, es que hoy me parece el sumario perfecto de la belleza del cosmos. He bajado a desayunar frente ella, como me gustaba a hacer de joven, a comienzos de siglo, en los amaneceres de invierno. Estoy en la terraza del Café Patricia, en el Paseo de Álvaro Pombo. Todavía recuerdo aquella gran polémica cuando el Ayuntamiento, gobernado por el partido de siempre (Santander cambia muy poco), decidió quitar el nombre del anticuado Pereda y poner en el lugar más prominente de nuestro callejero al mejor novelista que ha dado Cantabria a la lengua española.
Por fortuna, hoy sopla el Sur, y aunque no es lo bastante fuerte para barrer a los clientes de la terraza, sí alcanza a colorear la Bahía, a iluminarla con un número infinito de matices y tonalidades. Las gentes pasan, la ciudad no se inmuta, y la Bahía cambia a cada hora para estar eternamente viva y admirable.
A las nueve en punto, en el minarete de la mezquita de la plaza de Simone Beauvoir (antes Santa Lucía) oígo la llamada a la oración que el muecín de Santander hace cada mañana. Estoy acostumbrado a ello, porque en la ciudad europea en la que vivo el árabe es el idioma más presente después del inglés, pero aun así me irrita un poco, me cuesta contemplar Peña Cabarga escuchando suras del Corán. Entonces pulso un botoncito de mi reloj y comienza a sonar limpiamente la 5ª Sinfonía de Beethoven, que tapa ese rezo a la que vez que llama la atención de una pareja de lesbianas entunicadas y empañoladas que me miran con hostilidad. Pero no se atreverán a recriminármelo, porque la terraza está llena de personas mayores, que todavía aprecian el valor de aquella gran música que alumbró la antigua Europa.
Sin embargo, la parejita empieza a cuchichear y hacer muecas con la evidente intención de incomodarme, hasta tal punto que una anciana que se halla en la mesa contigua me muestra su solidaridad con gestos de pesadumbre. Pero yo no hago caso y me limito a activar el spyglass de mis gafas, que me permiten visionar los hervores acuáticos de la Bahía y la maravillosa composición de Peñas Rocías con la misma nitidez que si los tuviera a treinta metros. Las chicas de la túnica y el pañuelo moruno se van al fin, llamativamente cogidas de la mano, y entonces la ancianita se me acerca y me pregunta si puede contarme algo. “Por supuesto que sí”, le contesto. De modo que la dama me cuchichea que ella conoce a una de las chicas, o mejor, que conoció a su abuela, una famosa política feminista de una provincia vecina, y se pregunta cómo pudo educar tan mal a la nieta para que le saliese muslime.
-Pero mujer -le digo riéndome de su ingenuidad-, lo raro no es eso, lo raro ocurrió en los años treinta cuando una parte del Islam dio un giro histórico, aceptó lo LGTBI para consumar su dominio de Occidente. Sí, los musulmanes europeos se legetebizaron para que la izquierda europea se islamizara, de manera que hoy es tenido por facha quien no celebre el Ramadán.
La buena anciana no parece entenderme y yo, a mi vez, me desentiendo de ella, porque en ese instante me distrae el noticiario de El Diario Montañés que se emite cada hora en una de las pantallas gigantes de la cafetería. Apenas dan información política. Aquí, como en otras partes, no interesa ya la de lo corrupción, los insultos y rifirrafes entre partidos ni los sondeos electorales. La gente sólo consume noticias sobre temas de seguridad y salud. Precisamente, sobre seguridad están informando de que el Sur soplará muy fuerte a partir de mediodía y de que hoy se esperan altercados graves en las calles por el partido de fútbol femenino entre el Racing y el Alavés. Las chicas de aquí, en su mayoría magrebíes, frente en las vasconas, casi todas subsaharianas.
No quiero follón y me voy ya a casa. En el paseo de Álvaro Pombo, justo ante el magno edificio del Faro Santander, veo que me saluda con un ademán la guapa alcaldesa (es hija de un querido ex compañero mío), rodeada de un grupo de risueños caballeritos chinos, propietarios del Banco. De momento la calle está tranquila y camino despacio hacia mi casa. Al pasar frente el cerro de Somorrostro, me da por hacer una visita a la iglesia del Cristo, la única católica que permanece abierta al culto en toda la ciudad. El templo mayor, la Catedral ha sido convertido en un valioso museo de la historia sagrada de Cantabria.
Pero de pronto me percato de que el Sur arrecia ya mucho. Temo que me caiga encima una cornisa y quedarme en mis ochenta años, sin haber llegado a los noventa y dos, el promedio actual de la vida humana en la Península Ibérica. Ay el Sur, siempre el Sur, el enemigo mayor de Santander. La ciudad, qué poco cambia.