Opinión
Más artículos de Enrique Álvarez
- ¿Es ésta mi Iglesia?
- Una identidad cultural para Santander
- La inverecundia
- Monólogo interior de Pedro S.
- Santander, 2050
- Bienaventurados los vagos
- Mirando hacia atrás con dolo
- Menéndez Pelayo, sólo un nombre
- Una Iglesia que hiela el corazón
- Cuando las mujeres gobernaban el mundo
- La ira que vendrá
- Cultura: las ideas claras
- La indecencia intelectual
- Garabandal, ante las nuevas normas vaticanas sobre apariciones
- Cuando nadie quiere ser cura
- Una paradoja de nuestro tiempo
- Hijos pródigos, regresad
- Tienen ojos y no ven
- El calentamiento global llega a la Iglesia

















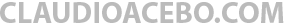
Un papa pobre o un pobre papa
Unos días antes de salir elegido en el último Cónclave, escribí en este periódico que el nuevo papá podría llamarse Francisco. Por vanidad me alegré cuando así sucedió, y por orgullo de hispanohablante también me alegré mucho de que fuera argentino. De manera que recibí al papá Jorge Bergoglio con los mejores auspicios. Me gustó también su primera aparición en el balcón de la Plaza de San Pedro, en que, sin la esclavina roja, se limitó poco más que a rezar un padrenuestro, con una voz algo tímida y blanda.
Pero el alma se me cayó a los pies cuando a los pocos días tuve en mis manos un librito suyo, “Corrupción y pecado”, el primero que iba a leer del nuevo papa. Acostumbrado al nivel teológico e intelectual de sus antecesores, y en especial de Benedicto XVI, me pareció que el bajón era excesivo. Claro que tenía y tengo muy claro que lo más importante de un papa no es que escriba grandes obras. Había que esperar un poco, ver cómo llevaba adelante su ministerio. Pero pronto fue evidente que su estilo iba a deparar días de gloria a los enemigos del catolicismo, no digo a los enemigos de la Iglesia sino a quienes reniegan de la continuidad, de la perennidad y de la tradición. A quienes llevan siglos denunciando que el mayor mal de la Iglesia católica no es otro que su inmovilismo.
Hay algo en todo pontífice que es idéntico a todo gobernante de un país: su primera obligación es tener un buen diagnóstico de la realidad de su pueblo, saber cuáles son los males mayores que lo aquejan. Si no acierta en ese diagnóstico, la cosa irá muy mal, Y ahí era donde Francisco daba muestras de estar equivocado. Oyéndolo y leyéndolo, me parecía que Francisco se había quedado anclado en los años sesenta del pasado siglo, cuando los templos todavía solían llenarse. Me parecía un párroco de aquellos que reñían a los fieles que iban a misa diciéndoles que lo importante no era ir a misa, aquellos curas que increpaban a los feligreses por su propensión a la hipocresía y a otras lacras parecidas. Pero resulta que esos tiempos habían quedado atrás y que los peores desafíos y problemas de la Iglesia en el siglo XXI son ya muy otros: son los templos vacíos, son la confusión doctrinal, la sequía vocacional, la falta de hondura espiritual y, sobre todo, la sumisión de los creyentes a los vientos del siglo. Cosas todas ellas que nunca parecieron preocupar mucho al papá Bergoglio.
Quizá sea injusto acusarlo de haber gobernado pensando más en que lo elogien los enemigos del Vaticano que en ser un faro y un sostén para sus amigos fieles. Quizá quiso seguir aquello de ir primero en busca de las ovejas descarriadas, hacer realidad el eslogan de ser más acorde al Evangelio que al sistema católico, al depósito de la fe. Pero el hecho es que en estos doce últimos años no se ven por ningún lado los frutos de ese empeño suyo por recuperar ovejas, porque las defecciones van a más justamente en la parte que podríamos llamar descarriada.
Cabe preguntarse si quienes elogiaban a Francisco, la prensa de izquierdas y los teólogos modernistas sobre todo, lo hacían por convicción de que iba a salvar de verdad a la Iglesia, o más bien para atacar indirectamente a sus antecesores, es decir, si en realidad lo elogiaban contra Ratzinger, contra Wojtyla… Mi respuesta es clara: les gustaba este papa porque rompía (aunque al final no tanto) con éstos, porque era útil para su programa de democrática y sinodal revolución. Nos repitieron hasta la saciedad lo del papa de los pobres, de las periferias, de los marginados, lo del olor a oveja, como si fuera él quien trajo la doctrina social de la Iglesia, como si no hubiera habido un León XIII, un Pío XI o un Juan Pablo II que se desgañitaron en defensa de la justicia social.
Una palabra también sobre el próximo papa. O será un restaurador o será un hereje que llevará directamente al cisma. No van a caber medias tintas. Es verdad que la historia secular enseña que no se puede volver atrás, que todo intento reaccionario acaba mal, pero en la historia de la Iglesia sucede justamente al revés. Porque la historia de la salvación, desde la venida de Cristo, es un retorno, no al pasado sino a Dios, un camino de vuelta al paraíso perdido, una restauración de la comunión con el Padre.