Opinión
Más artículos de Enrique Álvarez
- ¿Es ésta mi Iglesia?
- Una identidad cultural para Santander
- La inverecundia
- Monólogo interior de Pedro S.
- Un papa pobre o un pobre papa
- Santander, 2050
- Bienaventurados los vagos
- Mirando hacia atrás con dolo
- Menéndez Pelayo, sólo un nombre
- Cuando las mujeres gobernaban el mundo
- La ira que vendrá
- Cultura: las ideas claras
- La indecencia intelectual
- Garabandal, ante las nuevas normas vaticanas sobre apariciones
- Cuando nadie quiere ser cura
- Una paradoja de nuestro tiempo
- Hijos pródigos, regresad
- Tienen ojos y no ven
- El calentamiento global llega a la Iglesia
















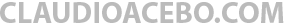
Una Iglesia que hiela el corazón
Nunca suelo referirme en mis artículos a temas o cuestiones personales, pero se me permitirá que por una vez lo haga, que por una vez hable de mi vida privada, sin que sirva de precedente.
Era allá por el año 1999. Yo estaba atravesando una etapa difícil, un periodo de dudas, de vacío y desencanto. Por entonces había empezado a interesarme por el caso de San Sebastián de Garabandal. Partiendo de un escepticismo recibido, y a medida que leía libros y documentos de toda especie sobre la materia, yo iba descubriendo en aquella historia de apariciones y mensajes de la Virgen algo que hacía arder mi corazón, una historia que no solo era bella en sí misma, bella y también dramática, sino que parecía digna de ser creída, de ser tomada como absolutamente real y cercana, y una historia que, por añadidura (y por contraste), venía a explicar muchos de los fallos y carencias de la Iglesia de mi tiempo.
Yo iba a misa regularmente y yo sentía, como tantos católicos practicantes a punto de dejar de serlo, que aquella Iglesia y muchos de aquellos curas me dejaban frío, me sumían en el tedio y en la acedia. La historia de Garabandal, en cambio, me hablaba de otro modo, estaba empezando a ilusionarme. Pero esa historia, ay, estaba trunca. Era un fracaso, al menos aparente, porque las niñas de las apariciones habían declarado oficialmente, en el año 66, que en realidad no vieron a la Virgen y que todo fue un juego, una impostura. Claro que había muchos autores serios que se obstinaban en demostrar que tales negaciones no tuvieron valor, que fueron inducidas por la coacción moral del obispado de Santander, y que muy pronto las propias videntes se habían desdicho con claridad de su declaración. Pero el hecho ahí estaba y no era fácilmente obviable.
Hasta que una mañana tuve mi pequeño alumbramiento. Yo estaba oyendo misa en una parroquia del centro de Santander, y el cura que la decía, su titular, me resultaba particularmente tibio, particularmente gris, un ejemplo acabado --desde mi punto de vista-- de sacerdote rutinario, aburrido, sin soplo, sin sal evangélica alguna. Y coincidió que por entonces supe que ese sacerdote era el mismo que treinta y cuatro años antes había contribuido decisivamente a arrancar a las niñas las famosas negaciones de Garabandal. Fue aquél un detalle clave para mí. Me ayudó a entender por primera vez que lo que iba mal en la Iglesia, más que la erosión en el depósito de la fe o los ataques al dogma y a la moral que denunciaban el Papa y el Cardenal Ratzinger, era esa falta de ilusión, de frescura, de niñez espiritual. La ilusión, el frescor, la niñez espiritual, la confianza en la Virgen que enseñaban en sus trances extáticos las niñas de Garabandal y que había sido ahogado por la supuesta cordura y adultez de la jerarquía eclesiástica.
Han pasado otros veinticuatro años desde entonces y ¿quién puede negar que la Iglesia ha ido aún a peor, sin pulso, sin apenas vocaciones, con la práctica sacramental bajo mínimos y con los escándalos más repugnantes? ¿Quién puede negar que la deriva que sigue en Santander, en España y en toda Europa, es la de la autoextinción o, al menos, su disolución en la corriente del modernismo ético?
Pero resulta que Garabandal no está acabado, que no sólo se mantiene muy vivo su recuerdo sino que la Virgen sigue actuando en miles de corazones. Sus mensajes se leen, se repiten, son eficaces, se entienden cada vez mejor. Y, sobre todo, se ve cada vez más nítidamente por qué la Virgen urgió a lo que urgió a todo el orbe católico en 1961-1965.
Pues he aquí que precisamente ahora, de repente, ahora que crece con fuerza viva la fe en Garabandal, aquel mismo sacerdote al que me he referido antes sale en un medio de comunicación nacional a decirnos que todo fue mentira, que las supuestas videntes renegaron entonces y que siguen jugando todavía hoy a mantener engañados a los pobres ingenuos que creen aquello. ¿Qué le importa a él que haya una montaña de pruebas documentales y de testimonios rigurosos de personas cualificadísimas que evidencian la verdad de lo que pasó, la verdad de los fenómenos que se dieron y la verdad de los manejos de quienes lucharon por silenciarlos?
Hay una parte muy grande de la Iglesia que nos hiela el corazón. Es esa iglesia que se conforma con seguir sorda su cauce hasta que se seque del todo, una iglesia que se conforma con funcionar como aparato burocrático, una iglesia que olvida su pasado y se niega a ver su no-futuro, una iglesia que desoye totalmente el mandato de San Pablo: “Nolite conformari huic século” (No os pleguéis al mundo).
Qué triste, qué poco edificante. Aunque sólo fuera por respeto a las gracias impresionantes e incuestionables que Garabandal ha propiciado desde 1961 hasta hoy, ningún sacerdote de esta diócesis debería lanzarse a poner de falsarias a aquellas chiquillas, hoy ancianas, y a tomar por necios a quienes creyeron, muchos ya fallecidos, y seguimos creyendo en aquellos extraordinarios sucesos.