Opinión
Más artículos de Enrique Álvarez
- Cervantes responde a Amenábar
- ¿Es ésta mi Iglesia?
- Una identidad cultural para Santander
- La inverecundia
- Monólogo interior de Pedro S.
- Un papa pobre o un pobre papa
- Santander, 2050
- Bienaventurados los vagos
- Mirando hacia atrás con dolo
- Menéndez Pelayo, sólo un nombre
- Una Iglesia que hiela el corazón
- Cuando las mujeres gobernaban el mundo
- La ira que vendrá
- Cultura: las ideas claras
- La indecencia intelectual
- Garabandal, ante las nuevas normas vaticanas sobre apariciones
- Cuando nadie quiere ser cura
- Hijos pródigos, regresad
- Tienen ojos y no ven



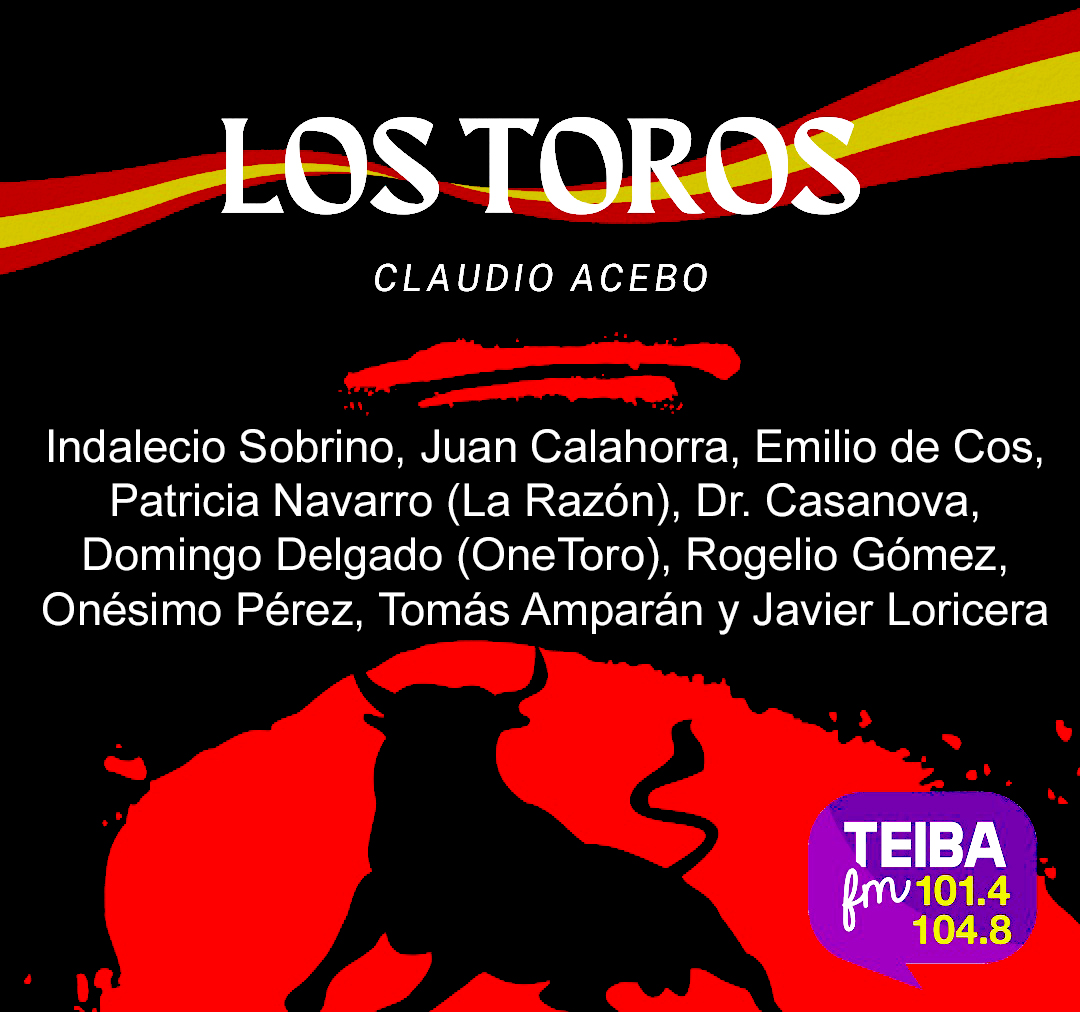












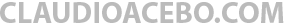
Una paradoja de nuestro tiempo
Si los humanos no fuéramos por naturaleza unos seres muy incoherentes, debería resultar de lo más chocante, al menos para quienes tengan un mínimo de instrucción, el hecho de que siga en aumento el número de ateos, al tiempo que la ciencia, desde hace aproximadamente un siglo, no cesa de acumular pruebas y evidencias de que Dios existe.
Me surge esta reflexión al hilo de la lectura del libro “El albor de una revolución”, de dos científicos franceses, Bolloré y Bonnassies (Editorial Funambulista), que de una manera nítida, objetiva, apabullante, demuestran que la filosofía materialista (la que cree en la eternidad de la materia y en el evolucionismo omnipotente) es ya indefendible, que el cosmos tuvo un origen y tendrá un fin, que la vida no pudo surgir por evolución de la materia inerte y, lo que a mí más me importa, que el espíritu, con toda su complejidad, tampoco pudo surgir de ésta; que el espíritu, por tanto, preexiste a la materia; que es algo superior y distinto; y que el monismo, la filosofía que dominó en el pensamiento occidental desde hace dos siglos, ha quedado definitivamente refutado.
Claro que ningún libro, por grande que sea su éxito (como es el caso de éste), puede cambiar la mentalidad de toda una civilización, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de quienes se lanzan a leerlo son gente de antemano convencida de su tesis fundamental y que me cuesta imaginar que haya ateos que se acerquen a él con el ánimo de confrontar sus ideas. Pero ocurre que este libro, por singular que resulte, tampoco viene a aportar nada nuevo en torno a las cuestiones del origen del mundo y de la vida, sino que se limita a señalar las debidas conclusiones e implicaciones de los avances científicos producidos el último siglo; conclusiones que suponen la prueba de que hay un creador, un espíritu puro y omnipotente. Quiero decir, que esos avances y esos descubrimientos (tales como el Big Bang, el Átomo Primitivo, el ajuste fino del universo o la complejidad inextricable del ADN), que hablan bien a las claras de la existencia de una inteligencia infinita, ya eran conocidas por la gente que lee o está informada de las noticias del mundo. De suerte que todo aquel que sepa algo de ciencia actual ya debería estar acostumbrado a pensar que la realidad no se limita a las leyes de la materia, que el juego eterno del azar y la necesidad no lo explica todo, y quizá más bien no explica nada, a fin de cuentas.
Pero no. La gente seria de aquí y de allá sigue viviendo, pensando y hablando como si las ideas de Feuerbach y de Haeckel aún fueran válidas, como si Dios no existiese y no hubiera más cera que la que arde: el cientificismo del siglo XIX. Y ello es así hasta el punto de ser normal que la gente creyente y digamos ilustrada no se permite aún a sí misma expresarse en coherencia con sus ideas religiosas o “espiritualistas” para no desentonar y ser tenida por arcaica o infantil. Exactamente, como si la existencia de un dios creador no fuese ya lo último, lo nuevo, lo científico, y en cambio la eternidad del tiempo y del cosmos, la materia única y sola, no fuese lo viejo, lo trasnochado.
Y es así, con esa miopía intelectual, como nos enfrentamos a las realidades sociales y políticas del momento, y entre ellas, a las de este momento español tan difícil y singular, en que ha emergido un tirano que está adueñándose hábilmente de los resortes de la democracia y amenaza con perpetuarse en el poder. No lo conseguirá. Pero sí conseguirá dañar irreparablemente a la nación y al estado. No destruirlos. Pero sí debilitarlos a perpetuidad.
Nos enfrentamos a este problema, podría decirse así, con armas convencionales, con meros razonamientos de sociología política, o de psicología corriente, con una crítica a ras de tierra, analizando los errores y los intereses económicos que han llevado a semejante individuo a la cumbre del poder; pero nadie o casi nadie que quiera pasar por serio y solvente se atreve a analizar al personaje en una dimensión no meramente material, de tejas abajo, sino espiritual, no positivista sino metafísica (dicho en términos puramente aristotélicos). Por eso, no es extraño que el personaje siga cabalgando y se ría de quienes le ladran, con esa risa que ya es bastante más que natural. Sabe muy bien que perdemos el tiempo. Sabe muy bien que todas las invocaciones a la transición y a la Constitución, todas las apelaciones a la ética política y a los valores democráticos, le resbalan, como les resbalan las balas normales a los zombis y a los vampiros.
Porque esta visión superficial del mal hoy presente en España, que se limita a pedir respeto a algo tan convencional y tan dúctil como la Constitución Española de 1978, que no es capaz de percibir la fuerza preternatural, no de la carne ni de la sangre, sino la espiritual, la que mueve en lo profundo al personaje y sus huestes, más allá de sus puras ambiciones de poder, no va a servirnos para librarnos de él y evitar el castigo que nos viene.