Opinión
Más artículos de Enrique Álvarez
- Cervantes responde a Amenábar
- ¿Es ésta mi Iglesia?
- Una identidad cultural para Santander
- La inverecundia
- Monólogo interior de Pedro S.
- Un papa pobre o un pobre papa
- Santander, 2050
- Bienaventurados los vagos
- Mirando hacia atrás con dolo
- Menéndez Pelayo, sólo un nombre
- Una Iglesia que hiela el corazón
- Cuando las mujeres gobernaban el mundo
- La ira que vendrá
- Cultura: las ideas claras
- Garabandal, ante las nuevas normas vaticanas sobre apariciones
- Cuando nadie quiere ser cura
- Una paradoja de nuestro tiempo
- Hijos pródigos, regresad
- Tienen ojos y no ven

















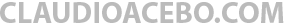
La indecencia intelectual
Supongo que pocos discutirán este tópico universal: hay políticos decentes e indecentes, pero en general sólo triunfan, sólo sobreviven los segundos. Pero no, hoy no hablaré de los políticos, hablaré de los intelectuales, de los escritores, de los artistas, de los periodistas y maestros de opinión. ¿Son decentes o indecentes en su mayoría?
Me limito a hacer aquí una reflexión, partiendo de mi experiencia. No tengo en marcha ningún estudio al respecto ni es mi especialidad observar los comportamientos de la fauna intelectual, aunque sería muy interesante medir con instrumentos fiables el grado de decencia o indecencia que se da en la actualidad entre esa gente.
Claro que habría que empezar por definir qué es la decencia, o el decoro, o la honradez. De entrada, no son términos muy unívocos. Un político o un fontanero pueden ser decentes, no engañarnos ni robarnos, pero si son torpes, si no tienen habilidad, no nos interesan. ¿Pasa lo mismo con el intelectual, con el autor? Precisamente no. Precisamente, hoy por hoy, nadie que no sea sumamente honrado en el ejercicio de su labor intelectual debe merecernos el menor aprecio. Y el resto cuenta menos. Pero no se trata de que sean buenas personas, paguen sus impuestos y respeten formalmente a los demás; no es cuestión de su vida personal sino de su labor, si la ejercen con desinterés, humildad y decoro, o con arrogancia, con ostentación, con hipocresía.
Y, a mi parecer, la mayoría de los intelectuales y escritores de nuestro tiempo caen de lleno en el segundo caso: no son decentes sino lo contrario. No son humildes, aunque lo finjan, con lo cual está dicho todo sobre lo poco que pueden interesarnos. Porque, no siendo humildes, no podrán ser sabios ni veraces, y sólo estarán en la mentira, la ignorancia culpable, el oportunismo. Pero esto, esta constatación que yo hago a menudo, no debiera ser algo extraño ni sorprendente; tiene una explicación muy sencilla, y no es otra que la búsqueda del éxito. El éxito es algo necesario en el intelectual. Sin éxito es difícil trabajar, sobre todo cuando el éxito consiste en ser muy leído, y por tanto lo bastante vendido y comercial como para tener abiertas las puertas de las editoriales.
La búsqueda de ese tipo de éxito condiciona gravemente la decencia de los escritores, artistas y opinadores ilustres. Por supuesto que éstos también tienen derecho a comer y a vivir de lo que publican, pero si el precio de ello es complacer al mercado, buscar el aplauso de la mayoría, o tal vez la gracia de los poderes ocultos; si el precio del éxito es rendir tributo a las ideas dominantes, a los dogmas y modas de la opinión pública; si el precio del éxito es revestirse con la armadura de las mentiras dulces, de las utopías recurrentes, entonces el intelectual se aleja de la decencia.
Pero también hay otra forma de indecencia por el lado opuesto: en el binomio corrección/incorrección política, hay muchos literatos que persiguen obsesivamente la segunda. La primera, la corrección, todos la niegan, pero pocos la rehúyen de verdad (aunque crean rehuirla). Los que no lo hacen se convierten a menudo en maniáticos de la provocación. Esos también son indecentes, y más si cabe que los otros, porque anteponen su ego, su vanidad, su presunción de genios, su narcisismo e individualismo turbio, a la búsqueda y exposición libre y limpia de la verdad. Son tan genios incomprendidos que ni siquiera ellos se comprenden a sí mismos.
El literato, el periodista, el autor decente, es el que está dispuesto a sacrificar la aceptación social y el relumbrón cuando haga falta; el que está dispuesto a rectificar y retractarse –al menos de vez en cuando— de sus posturas y opiniones erróneas; el que sabe matizar sus juicios; el que puede reconocer que sus esquemas y prejuicios intelectuales no son infalibles a la hora de enfrentarse a la realidad. El decente es el que no teme al fracaso ni al sambenito que le pueden colocar por causa de una declaración socialmente antipática o desfasada y rancia, aunque sea verdadera.
Por cierto que muchos me dirán: pero esa decencia es la del autor bienintencionado y todos sabemos que el infierno (el de la literatura y cualquier infierno) está enladrillado de buenas intenciones. A lo cual yo contestaré que no, que esa es la virtud del autor auténtico y libre, el abierto a la verdad, el heroico, el admirable. Aunque publique cada vez menos y esté sepultado vivo en el olvido más glorioso.